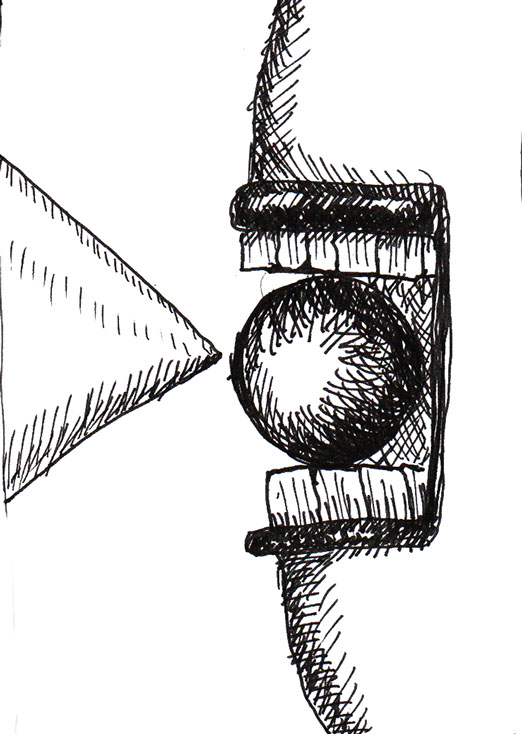Ruta
El campo que veo por la ventanilla está manso, apenas lo despeina la brisa infernal de la tarde de verano. Respiro aire acondicionado con olor a talco. En esta burbuja presurizada no se percibe el calor, pero lo adivino en los espejismos de la ruta. Viajo en el piso de arriba de un colectivo de larga distancia. No llego a sentir la velocidad en el cuerpo; la certeza del avance está afuera, en el paisaje más próximo que se proyecta frenético. El horizonte, en cambio, se queda quieto, es telón de fondo.
No puedo fantasear más que con el verdor que me rodea. Me gustaría saber cómo huelen los yuyos, la bosta, la tierra removida, cortada por el arado. Puedo imaginar en cámara rápida las semillas que explotan adentro, echan raíces, los tallos que asoman, crecen, sacan fruto y tendrán que pelear contra la seca, la helada o la inundación, quién sabe lo que toque este año.
A distancia me distrae una mancha fucsia, agresiva entre los colores de la naturaleza. Primero parece un juguete tirado, pero a medida que nos acercamos, noto que es un rancho de mala muerte que seguro así, de día, luce aún más precario que de noche. Whiskería El arca, dice la pintada sobre el muro. Me asalta un recuerdo: el retrato tantas veces visto de una chica desaparecida y de otra y de otra más y el rictus apretado de una madre y el desconsuelo de una hija.
Los pasajeros siguen viaje, duermen, están leyendo. El rancho rosa se va disimulando a la distancia, se vuelve parte del paisaje, se naturaliza y yo no sé qué decir. Me trago un bolo de palabras que no logro pronunciar y en ese silencio en el que me sumerjo, soy cómplice. La tierra que ahora veo ya no me parece fértil ni inmensa, no la puedo contar en hectáreas, la unidad de medida es la pala. Miles de paladas que ocultan los cuerpos vejados cuando ya no pueden más.